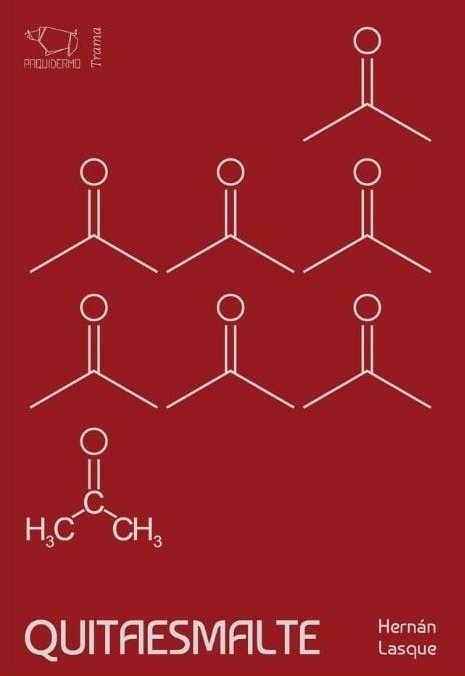 Cómo no dirigir mis recuerdos a mi vecina de la infancia, con su perrita Yeni, que cada vez que me veía en la casa echaba un chorrito de meo y enseguida se me venía encima con rodeos y estrechos ladridos de felicidad. No fueron tantas las ocasiones en las que esto sucedía en horas de la siesta, ya que habitualmente nos encontrábamos más tarde, después de las meriendas, a escuchar música, hablar y a veces leer mientras la tarde caía. Era una casa amplia con un patio enorme y un añoso árbol de moras; los gorriones cagaban violeta en toda la cuadra. Contra el muro que daba al patio de la casa de mis padres, mucho más pequeño, armaban los vecinos cada verano una pelopincho.
Cómo no dirigir mis recuerdos a mi vecina de la infancia, con su perrita Yeni, que cada vez que me veía en la casa echaba un chorrito de meo y enseguida se me venía encima con rodeos y estrechos ladridos de felicidad. No fueron tantas las ocasiones en las que esto sucedía en horas de la siesta, ya que habitualmente nos encontrábamos más tarde, después de las meriendas, a escuchar música, hablar y a veces leer mientras la tarde caía. Era una casa amplia con un patio enorme y un añoso árbol de moras; los gorriones cagaban violeta en toda la cuadra. Contra el muro que daba al patio de la casa de mis padres, mucho más pequeño, armaban los vecinos cada verano una pelopincho.
Enero, calor a bocanadas. Me encontraba a la sombra perfumada del jazmín que mi madre cultivó durante años, pegado al muro medianero, cuando advertí el sonido. Como quien se mete queriendo no ser oído, alguien se movía, apaciblemente, en el rectángulo de agua. No querría despertar a nadie, intentaba hacer el menor ruido posible porque eran las dos de la tarde. La escuché empujarse en el agua, suavemente, de un extremo a otro.
Una flor de jazmín, que sobrepasaba en altura el muro, cayó sobre mi pierna. Sentí su frescura al posarse en el muslo. Quise asomarme al muro, lo suficiente para calcular el lanzamiento y hacer que mi flor cayera en el agua, para ella, sin que notase mi presencia. Que piense que se desprendió de la planta. A punto de verla, despuntando en lo alto del muro entre las ramas de la planta, la piedra en la que centraba mi estabilidad se corrió dejándome un pie en el aire y me fui abajo al tiempo que tiraba la flor y acuatizaba justo donde yo quería. Ella la vio flotar en la superficie celeste y escuchó mi traspié en el otro lado del muro. Me quedé inmóvil y en silencio, como un gato. Ella volvió a moverse. Salió del agua y la escuché caminar, alejarse hacia la casa.
Volvió enseguida, con paso rápido sobre los charcos calientes. Entró en el agua sin tanto sigilo. Apurado me subí a la rodaja de un tronco y también se movió; tuve que agarrarme de una rama del jazmín. Inevitable el ruido de las hojas. Quedé con la cabeza gacha metida entre los hombros. El agua en la pelopincho también se aquietó. Pero volvió a moverse; como si ella hubiera dado un paso arrastrando el agua. Sólo uno y se detuvo. Me quedé en la imagen: parada en el medio de la pelopincho intentando escucharme en el otro lado del muro. Un nuevo paso y levantó la pierna para salir. El agua golpeó las baldosas. Ella correteó hasta la casa, volvió y se metió en el agua otra vez. Adentro, a tres metros mío en la cocina de mi casa, sonó un mensaje en el teléfono. Supe que era ella y fui a leerlo: ¿Te vas a quedar ahí? La puerta está abierta; cerrá con una vuelta de llave cuando entres. Vení, dale, mojate.
Salí sin hacer ruido. Caminé presuroso los siete u ocho metros de vereda hasta la puerta de su casa. Estaba abierta; entré y cerré con una vuelta, como me indicó. La casa estaba fresca, la siesta en su silencio. Una chicharra gritó afuera y otra le respondió de más lejos, fue todo lo que oí venir del patio. El ventanal abierto. Salíamos por ahí siempre. La cortina, blanca y transparente, apenas oscilaba. Me resultó raro no escuchar a Yeni. Esperé de pie, y tampoco apareció ella. Fui hacia el patio. En la pileta no había nadie, el agua se movía, al lado había una mesita ratona con cosas arriba. Un protector solar, una revista, anteojos y un pañuelo. Debajo de los anteojos un papel, una hoja mal arrancada de un cuaderno con una nota: ¡Hola! ¿Jugamos? Tenés que meterte al agua y sentarte contra el borde. Vas a cerrar los ojos y taparlos con el pañuelo atado bien fuerte a la nuca. No vale abrirlos en ningún momento. Me pareció algo infantil, pero tampoco yo me había comportado de una manera muy distinta.
Acepté el juego. Me até el pañuelo en la nuca y me metí en la pileta. Me senté con el agua dándome al pecho y la espalda apoyada contra la lona de uno de los laterales del rectángulo. La escuché acercarse y meterse. Tomó el protector de sol y agitó el contenido dentro del envase. Se puso en la mano, sonó como una escupida; luego se lo distribuyó despacio, suavemente. Podía escucharla hacerlo, la sentía muy cerca. Podía oler su perfume concreto, piel y calor, pasto y agua, protector, verano y lona de pelopincho.
Me tocó la punta de la nariz y dejó una gota de protector que enseguida repartió, casi sin tocarme, por la cara, el cuello, los hombros y el pecho. Hubiera querido en ese momento sentir mejor sus manos, que apenas me rozaban. Después tomó las mías y volvió a poner crema, esta vez en la yema de mis dedos índice y mayor; las condujo a sus hombros y giró dándome la espalda. No hablamos. Presioné sutilmente sus clavículas, las formas de su cuerpo con la palma humedecida de mis manos que resbalaban hacia el costado, bajaban hasta los codos y volvían a subir. La piel era tirante, algo ¿dura?, lisa y sumamente caliente por el sol.
Deseaba quitarme el pañuelo. Ninguno hablaba. Sus manos extrañadas volvieron a tomar las mías y conducirlas a su cuello, presionó y las bajó hasta el pecho con mayor determinación. Las deslicé sin ver bajo el corpiño de la malla, acaricié con firmeza sus senos redondos como tunas blandas y suaves, endureciéndose a medida que las acariciaba y apretaba más fuerte.
Le pregunté si podía quitarme el pañuelo; chasqueó la lengua como quien niega y dejó caer hacia atrás la cabeza. Se apoyó contra mí, colgando la nuca en mi hombro. Me dijo al oído que una flor de mi jazmín había caído en el agua. Como con un mimo felino se frotó en mi cuello, hundió la nariz, respiró rozándome con la boca y dijo también que mis manos olían a coco, que no deje de tocarla cuando me quite el pañuelo de los ojos. Lo bajó hasta mi boca, lo puso entre mis dientes. Me sujetó entre sus piernas, sentada sobre mí y me miró directo a los ojos. Apoyó su dedo en mis labios.
Mucho más tarde, de madrugada y aún despierto, vi desde mi ventana las luces del auto llegar. Escuché a Flor saludar con un hola a secas, y las patitas de Yeni corretear alrededor de los tres en el porche.
 Autores de Concordia
Autores de Concordia